Viaje a las tinieblas de Diane Arbus



Diane Arbus pasó la vida –su breve vida– abriendo con ferocidad las puertas de la luz para saber qué había del otro lado, pero en su inmensa obra sólo hay reflejos de la oscuridad. Si las artes fueran equivalentes, Arbus sería el Franz Kafka de la fotografía, perdida en los mismos laberintos y asomada a iguales abismos.
Había cientos de personas en el Metropolitan Museum de Nueva York las dos veces que fui a visitar la exposición completa de sus trabajos. Todas expresaban incredulidad, curiosidad, escándalo, devoción; jamás indiferencia. Con Diane Arbus eso no es posible. Quien se detenga ante una de sus fotos, sentirá que algo se le quema por dentro.
El tema de sus últimos años eran las personas excéntricas o “singulares”, como las llamaba. Hasta cuando alguna gran revista le encomendaba un tema, lo importante para ella era el sujeto que le pondrían por delante: la extrañeza, la diferencia, el ínfimo temblor de realidad que apartaba a ese personaje de todos los otros.
Cuando la excentricidad es física, cualquiera advierte con facilidad esos atributos. Son famosos los gemelos tristísimos de Arbus, los gigantes encorvados bajo el techo de la casa de sus padres, los travestis patéticos, los nudistas orgullosos de sus cuerpos desvencijados, los tragasables, los obesos, los disminuidos mentales en sus clubes de vacaciones. Lo que está fuera de lugar es menos fácil de descubrir si ya todos conocen la imagen del sujeto reflejado.
Es en esos casos cuando Arbus tiene sus mejores combates contra la luz y sus encuentros más terribles con la oscuridad. Le sucede con las fotografías de Norman Mailer, de Jorge Luis Borges, de Marcello Mastroianni y de ella misma. Son imágenes que no se parecen a ninguna otra.
Ni en las fotos felices de la infancia o de la luna de miel, Diane Arbus sonríe. Su cara está siempre desolada, sombría, perturbada por un sufrimiento recóndito. Su biografía, salvo en los días finales, no explica por qué. Parecía que lo tenía todo. Pero algo le faltaba, y ese algo debía de ser intolerable.
Diane nació en marzo de 1923. Era la segunda hija de un matrimonio judío de clase alta. Su padre tenía un negocio de ropa elegante para mujeres en la esquina sudoeste de la Quinta Avenida y la calle 36, de espaldas al Empire State Building, y durante la infancia viajó a bordo del Aquitania, paseó por Francia y por Italia, y se educó en las mejores escuelas de Manhattan.
Se llamaba entonces Diane Nemerov. Poco antes de los quince años conoció a Allan Arbus, que estaba empleado en la oficina de publicidad del negocio de su padre, y en 1941 se casó con él, enamorada. El marido, que la conoció como nadie, le regaló no un anillo, sino una cámara Graflex. Desde entonces Diane vivió una vida sin sombras, pero las fotos no la muestran así. Sus imágenes son siempre las de una chica desamparada y melancólica, en busca de algo que está en ninguna parte.
La placenta de prosperidad que había a su alrededor la mantuvo, sin embargo, viva hasta fines de julio de 1971. Durante parte de ese verano había estado dando clases en Amherst, Massachussetts, y a mediados de julio se encontró súbitamente sola en su casa del Upper West Side.
Vivía separada de Allan Arbus desde una década atrás, pero seguían siendo amigos cercanos. Allan no estaba en Manhattan, sino en Santa Fe, Nuevo México, filmando una película con Robert Downey. Los dos hijos que tuvo con él, Doon y Amy, trabajaban en otra parte. Su mejor amiga, Carlotta Marshall –la última en verla–, dijo que Diane pasaba entonces por otra depresión, oscilando entre la excitación y el abatimiento.
El 28 de julio, o quizás el día anterior, se intoxicó de barbitúricos y al mismo tiempo se cortó las venas de las muñecas. El minucioso informe del forense indica que pesaba 45 kilos y que medía un metro setenta centímetros.
Una de sus últimas cartas dice: “Lo peor es que estoy literalmente aterrada de deprimirme. A veces me falta confianza hasta para cruzar la calle”. Sus últimas fotos, sin embargo, exhalan –como todas las que hizo– una energía descomunal: la de alguien que está contemplando una realidad invisible para el resto de los mortales.
Su fotografía de Borges, por ejemplo. En marzo de 1969, la revista Harper’s Bazaar le había encomendado un retrato con fondo neutro, de frente, quizás entre árboles. Diane lleva al escritor a Central Park y le pide que se relaje, mientras ella fuma incansablemente. Los robles y castaños de alrededor conservan la desnudez del invierno y, aunque aún no eran las cuatro de la tarde, no hay paseantes por los alrededores. El saco de Borges tiene las espaldas demasiado anchas para su talle y la corbata, torcida, está mal hecha. El viento lo despeina y sus manos aferran el bastón de siempre, exhibiendo el anillo matrimonial que era la seña de su desdicha. La iconografía de Borges es infinita: Diane Arbus, sin embargo, lo ve como nadie más, con los ojos muy abiertos, rebosantes de inteligencia, y los labios apagados por la amargura.
También el retrato de Norman Mailer, tomado en su casa de Brooklyn a comienzos de 1963, lo muestra tal como era entonces: seguro de sí, orgulloso de una virilidad que Diane transforma en el eje de su composición, el blanco obligatorio de cualquier mirada. Los campeones de lucha libre, James Brown con ruleros, un obispo mujer a orillas del mar, una ex reina de belleza en su patética vejez son, para quien los mira con descuido, ejercicios llenos de luz. Y es verdad: hay luz en todas partes. La oscuridad surge de los personajes retratados, de un adentro que sólo Diane puede ver.
Toda foto es un vacío de la realidad. Lo que se ve es sólo un residuo parcial de lo que pasa. La belleza está en lo que la foto deja fuera, en lo que insinúa. Es decir, en lo que imaginan aquellos que están mirando. La foto suspende el tiempo, pero nosotros somos el tiempo. Crea una historia, pero nosotros somos, de algún modo, esa historia.
Diane Arbus tenía la prodigiosa habilidad de despertar todas las imaginaciones del espectador a la vez. Brassaï, el maestro húngaro al que ella tanto admiraba, o Richard Avedon, que fue su amigo cercano y su confidente, dirigen la mirada, componen la fotografía de tal manera que en los alrededores del cuadro no hay otra cosa que la realidad descarnada, ya se trate –en el primero– de los prostíbulos sórdidos de París o de la bruma que se levanta, distante, a orillas del Sena, o, en el segundo, de los ayudantes que van de un lado a otro, perfeccionando la apariencia de los felices personajes retratados.
En Arbus, lo que se ve es siempre imprevisible, porque lo que está en la foto es lo que está, a la vez, en las pesadillas del que las mira. Tienen la fascinación de lo prohibido. Por eso había tanta gente hipnotizada durante la exposición en el Metropolitan Museum, demorándose a veces media hora ante una sola imagen.
Más –o quizá mejor– que ningún otro fotógrafo, Diane Arbus expresa los infortunios de toda la especie humana a través de un solo individuo, en un instante que representa la eternidad. De pocas artes se puede decir tanto, y quizá no hay otro lenguaje que diga tanto con tan poco.
Por Tomás Eloy Martínez
Para LA NACION
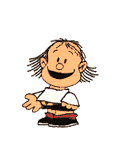

0 Comentarios:
Publicar un comentario
Suscribirse a Comentarios de la entrada [Atom]
<< Página Principal