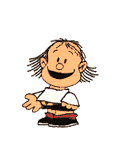Fontanarrosa Canalla !!

| |
Porque también la cosa está en los nombres, en cómo suenen, en las palabras, pero más, más en los nombres porque se puede estar transmitiendo agarrado al micrófono con las dos manos, casi pegado el fierro a la boca, y la camisa abierta, transpirada y abierta, los auriculares ciñendo las orejas y las sienes como un dolor de cabeza y ahí valen los nombres, tienen que venir de abajo, carraspeados, desde el fondo mismo del esternón, tienen que llegar como un jadeo, lastimarte, tienen que ser llenos, digamos macizos, nutridos, eso, nutridos. Tienen que llenar la boca, atragantarla, que se los pueda masticar, escupir, como pueda ser digamos Marrapodi , viejo, Marrapodi, ¡ volóoo Marrapodi y echó al córner!, Marrapodi llena la garganta, sube, se puede arrastrar, no queda encía, muela, paladar sin Marrapodi, para deletrear casi con asco, con afonía. No. Marrapodi además volaba y se quedaba colgado en el aire con la pelota suya como un dirigible, remata, ¡vuela Marrapodi y atrapa! Roque Marrapodi, para colmo, nombre para reventarse las venas del cuello y que lloren los ojos por un solazo bárbaro de domingo a la tarde, lleno de gente porque entra Borello o quien sea y ¡tiraaa! y allá sale disparado Marra como un lanzazo, la boca abierta, más abierta, los ojos casi en blanco, el pelo exagerado en el aire, un pie aquí, el otro allá, un manchón verde, uno gris, ese golpe en la punta de los dedos como quien puede manotear un pájaro, una gaviota, caer hecho un manojo en el aire, los bigotes misturados de césped, el olor, relojear por bajo el brazo y la ingle dónde fue a parar esa bola y gritar sintiendo la garganta afiebrada de flema volóooo Marrapodi, medio arrastrando entre los dientes y la lengua la doble erre porque ya el flaco con el fulbo bajo el brazo va a buscar la gorra que quedó en el otro palo. O quizás Carrizo, pero menos, no tiene tanta fuerza decir Carrizo, tal vez en la zeta está ese olor a naranja, a cigarrillo, pero por ejemplo Camaratta, otro, Camaratta, vamos viejo, Camaratta viene el centrooo... y son tenazas las manos de Camaratta, ¡dos garfios Camaratta!, cómo no va a tener tenazas Camaratta aunque no se debía tirar, a Camaratta le debían reventar pelotazos en el pecho desde medio metro y el ruido se debía escuchar hasta en la otra cuadra y viene el rebote, entró Pontoni, tiróoo, sacó Camaratta, de nuevo un balinazo en el tórax inmenso de Camaratta con el pelo mojado sobre la frente y una lluvia de sudor desprendida de su nariz y el sudor en los ojos, ¡cómo le debía picar! y se quedaría tirado tras el tercer rebote en el suelo como un cachalote con la media derecha caída , sangrante y terrosa la rodilla, porque Camaratta siempre debía jugar en cancha de Atlanta donde es pura tierra y cada entrevero era una polvareda tremenda, donde catorce hinchas se morían de calor y odio y miles pero miles de argentinos escuchaban succionados por la radio la voz porteña del balompié, pasión de multitudes, ¡Ca-ma-ra-tta!, salvó su arco de segura caída, Camaratta carajo, no Blazina por ejemplo porque Blazina es como decir felino o colina, algo plástico, estético, mirko volaba en treintaitrés revoluciones, ahora un brazo, después el otro, flexionar la rodilla, una gambeta blanca blanca pero todo en cámara lenta, muda, como un vacío que se hubiera chupado el rugido de la tribuna, sólo Blazina planeando, en blanco y negro para colmo, que eso no es para hinchas, es para artes visuales. No, no se puede transmitir sin esos nombres, ojalá estuviera Marrapodi, o Camaratta , o Macarrata, o Camarrodi, Macarrata, ¡se tiiira Macarratta! ¡Voló!, el micrófono hecho un puñal, un puñetazo sudoroso, ¿cómo puede haber un arquero García por ejemplo, García, qué se va a decir?, volóoo garcía, si queda en la boca esa sensación desierta y adormecida de cuando uno come pastillas de menta, volóoo García, qué mierda va a volar ese boludo. Que se quede parado para eso. Roberto Fontanarrosa |